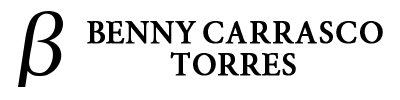En mis primeros pasos dentro de la gestión pública tuve la fortuna de encontrarme con un equipo único: una gerente mujer, cuatro jefas mujeres y un solo jefe hombre. Era casi literalmente, un matriarcado. Y estar en sus directorios era un privilegio: porque no eran simples reuniones, eran una escuela de vida y servicio.
Quien haya estado alguna vez en una reunión de mujeres decididas, perfeccionistas y apasionadas por su trabajo, sabrá y entenderá que las palabras se quedan cortas para describir la intensidad de cada una de ellas e imagínense juntas. Y es que aquellos directorios eran un espacio vibrante donde cada decisión era discutida con demasiada intensidad y firmeza, cada informe debía resistir la lupa más exigente y cada auditoría era enfrentada como un reto de honor: “sin hallazgos, porque nuestro trabajo está bien hecho”. Para alguien que recién empezaba, podía ser abrumador…pero también fascinante. Sentía que estaba en el lugar y el momento perfecto para comprender como funcionaba la gestión pública.
Lo que más marco fue la intensidad con la que trabajaban. No buscaban “pasar” auditorías: se adelantaban a ellas. Cada informe, cada documento, cada cuadro estadístico, se preparaba como si la auditoría ya estuviera presente en la oficina. Todo debía resistir la revisión más rigurosa. Esa obsesión por la calidad no era exageración; era convicción.
La Gerente, con una amplia visión ya que siempre le gustaba capacitarse y llevar a aplicar herramientas innovadoras a la gestión, no se quedaba en discursos, pues dirigía a cada jefatura de que sus rutinas sean claras y replicables:
- Todo debía estar documentado, pues ninguna decisión se podía basar en la memoria, o “porque así siempre se ha hecho” o la improvisación. Toda decisión debía contar con normativas, actas, reportes y bases de datos que eran el respaldo permanente.
- El futuro siempre estaba presente, y es que debían proyectarse como si ya estuvieran bajo la lupa de una auditoría, corrigiendo antes de que alguien señalara error. Recuerdo una frase que se repetía con frecuencia y que, más que advertencia, era una brújula: “este tema es auditable”. Esa simple expresión bastaba para que cada procedimiento se analizara minuciosamente, cuidando los detalles y documentando cada paso. Nada quedaba al aire: se elaboraban informes con sustento técnico-normativo, explicando con claridad las razones y motivaciones detrás de cada decisión.
- Las normativas no eran letras muertas, pues cada disposición nueva era revisada por todos los abogados de las distintas oficinas, luego como en una escuelita era explicada a todo el personal y funcionario, para que todos hablaran el mismo “idioma normativo” lo que yo llamo “unificación de criterios”. Nadie se quedaba con dudas, porque así cualquiera estaba en la capacidad de atender a un ciudadano y responder con claridad las preguntas que surgieran.
- La innovación se debatía. Ninguna propuesta nueva se implementaba sin antes pasar por la mesa de discusión, donde técnicos y funcionarios analizaban riesgos, beneficios y pasos a seguir.
De esas experiencias nació en mi la convicción de que el control interno no es un trámite, es una forma de trabajar con integridad. Esa visión la mantengo cuando me toca liderar equipos que enfrentan auditorias en tiempo real. Porque esta forma de trabajar me enseñó algo invaluable: la gestión pública no se trata solo de cumplir tareas, sino de hacerlo con visión, respeto, disciplina y sobre todo integridad.
Desde ese momento entendí que cada acción cuenta. No solo se trata de un alto directivo aprobando medidas trascendentales; también cuenta el profesional especialista, el técnico que elabora un informe aparentemente rutinario, o el operador que maneja sistemas con información sensible de la ciudadanía o el evaluador que revisa un expediente, o quien gestiona los recursos públicos y contrataciones del Estado. Cada paso, cada procedimiento suma o resta; una acción u omisión pueden generar consecuencias graves: administrativas, económicas, disciplinarias, civiles, penales… y más allá de lo legal, consecuencias que dañan instituciones y afectan directamente a la ciudadanía.
Han pasado más de 25 años desde entonces y noto con mucha preocupación de como en muchos espacios, se ha subestimado la verdadera dimensión de esta responsabilidad. No es falta de conocimiento: es la normalización del riesgo, de una visión peligrosa, donde se ha instalado la idea de que “el responsable es el jefe”, “yo solo elaboro el informe” o “yo solo ejecuto lo que me ordenan” “firma nomas, no va pasar nada”. Esa fragmentación diluye la responsabilidad individual y debilita el control institucional, abriendo la puerta a errores, omisiones o incluso actos de corrupción que, siempre terminan saliendo a la luz… cuando ya es demasiado tarde.
Los riesgos en la administración pública no son solo técnicos o procedimentales; también pueden ser humanos: el miedo a represalias, la presión política, la accesibilidad al soborno, la rutina, el conflicto de intereses, el burnout, la cultura del silencio, el desconocimiento de las normativas; pero también pueden surgir de algo tan común como la desactualización de conocimientos o la desinformación; y aunque pueden parecer inevitables, desde mi punto de vista, la mayoría de estos riesgos son previsibles y prevenibles: si asumimos la ética como norte, aplicamos sistemas de control interno, gestión de riesgos, capacitaciones constantes y sobre todo si trabajamos con criterios claros desde el inicio.
La integridad no es un discurso; es una rutina. Se construye en como documentas tu trabajo, en como entiendes la norma antes de aplicarla, en como anticipas auditorías y en como participas en debates que mejoran la institución. En la gestión pública cada firma habla, cada omisión pesa y cada decisión construye – o destruye – la confianza de la ciudadanía.
Hoy, al ver jóvenes que ingresan al Estado, reconozco la misma ansiedad que alguna vez yo sentí. Esa mezcla de entusiasmo y temor que acompaña los primeros pasos en el servicio público. Por eso, creo oportuno compartir algunas recomendaciones que los ayuden desde el inicio a no normalizar el riesgo ni practicas equivocadas.
Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿Y tú, como y donde participas?
Porque es precisamente aquí donde comienza todo. No necesitas tener un cargo directivo para trabajar con integridad, desde donde te encuentres laborando puedes marcar la diferencia. Por eso te propongo:
- Documenta siempre tu trabajo. Todo informe debe estar respaldado con correos, actas, fotos, informes, otras evidencias. Ese registro no solo protege tu labor, también demuestra tu profesionalismo.
- Pregunta antes de firmar. No tengas miedo a preguntar, de aclarar tus dudas; es mejor una duda a tiempo, que un error con consecuencias; consultar a tiempo puede evitar errores con graves consecuencias.
- Firma con convicción. Teniendo siempre presente que, cada documento que respaldes debe poder sostenerse en una posible auditoría futura, prepárate para argumentar tus decisiones con fundamentos claros.
- Estudia las normas que rigen tu función y tus acciones. Conocer el marco legal te protege y también te da voz en el debate.
- Participa activamente en los debates. Cuando se discuta una propuesta, no te límites a escuchar; infórmate y documéntate previamente sobre el tema. Tus observaciones pueden ser valiosas y en muchos casos pueden ayudar a prevenir riesgos.
- Comparte lo que aprendes. Si dominas una norma o una nueva herramienta, enséñala a tus compañeros. El conocimiento compartido multiplica el valor del equipo.
- Invierte en tu formación. Capacítate no solo en los temas propios de la labor que desarrollas, sino también en áreas complementarias como sistemas de control interno, gestión de riesgos e innovación pública. Ampliar tu mirada fortalece tus criterios.
- Recuerda siempre a la ciudadanía, Detrás de cada tramite hay una persona real: un estudiante, un agricultor, una madre, un niño.
Recuerda siempre que tu firma no es una formalidad. Tu acción no es solo un trámite. Cada decisión que tomas es un acto de confianza ciudadana.